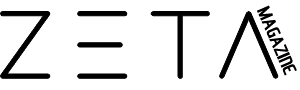El Hombre, que bien pudiera haber escapado de un museo, sugería una gran visión retrospectiva. Ella le imitó en el gesto sirenio, deslizando la lengua de lado a lado de la boca entrecerrada mientras observaba competente el mundo alrededor.
El Hombre, bien sostenido por sus piernas, devolvió la mano a la frente y carraspeó como si buscara la atención de un público inmaduro propenso a distraerse.
—Oye, ¿a quién te gustaría parecerte?; oye, ¿cómo prefieres que te recuerden si haces méritos para ello?; oye, ¿cómo aspiras a inmortalizarte?
Ante esta antigua y continuamente renovada disyuntiva la Mujer estaba preparada, tenía a su disposición la respuesta absoluta.
—Como la Poetisa de Pompeya —proclamó henchida de dignidad.
El Hombre no aparentaba sorpresa.
—Vaya, vaya. Inmortal y admirada como la hermosa inspiración de bucles castaños, la culta mujer inmortalizada en arte parietal, con el cálamo delicadamente apoyado en los labios y las enceradas tablillas en el atril de la otra mano, magnífica postura. Qué gran elección imposible.
La Mujer terció disconforme, herida en el frágil orgullo de la inmortalidad.
—Seré recordada insinuada de perfil, viendo más allá del espectador.
Con el cálamo sutilmente apoyado en los labios, aguardando con sensual paciencia la inspiración, la Poetisa de Pompeya emana gracia en la pose, distinción en el dibujo y finura en el cromatismo.
Será una obra maestra, si la Mujer lo consigue; pues no habrá mayor belleza, culta o ideal, que la dispensada por su retrato.