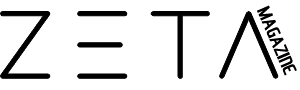Era la forma de ser y la manera de hablar en público y en privado de mi enemigo, el más cobarde de mis enemigos. Aunque quizá confundo lo uno con lo otro porque mi experiencia no quiere distinguir lo que se supone público de lo que se supone privado. Quiero decir que su presencia no difería de su ausencia y que me sonaba idéntico su tono de voz cuando se dirigía a nosotros o cuando, sin preocuparse de lo que pudiera llegarnos, citaba a Heda a su lado. Bastaba un leve gesto, bastaba un arquear los labios, bastaba un carraspeo. Ella prestaba su oído de pie o en cuclillas o medio sentada sobre el brazo del sillón dominando nuestra curiosidad, disimulada curiosidad, o inclinado el torso ladeando su cabeza velada por el cabello largo, suelto, adornado y lacio; y en escorzo sumiso, arrodillada con los párpados caídos y las facciones desdibujadas. Deduzco que Heda se confabulaba con su cabello para impedir que las miradas indiscretas y las miradas interrogadoras captaran todas y cada una de sus reacciones, imposibles de controlar en un espacio tan reducido y delator como el rostro humano. Heda obedecía y yo apretaba hasta dolerme los puños y las mandíbulas. En ese momento hubiera matado al causante de la humillación.
Para mí era una humillación.
Iba a matar al causante y él, sin querer morir, sin imaginar mi venganza, me ayudaría.
No tomo en consideración el sentimiento de Heda; yo creo que no podía pensar mientras él estuviera presidiendo la escena, mientras él la retenía y amordazaba con esa fuerza extraña e impúdica concedida por la pasividad destilada del miedo, de la jerarquía y del aleccionamiento. ¿O era aceptación? Una aceptación incondicional, alienante, aniquiladora. Sé que la estoy justificando, que le hago una defensa que ni a ella ni a mí nos deja bien parados. Veía a Heda suspirar quedo. No era una suposición, no la imaginaba sufriente como una virgen derrotada por el designio superior. Presentía a Heda víctima de la misma angustiosa zozobra que se apoderó de mí anteriormente, cuando obligado, en solitario y ajeno al mundo de la frontera debía informar de las consecuencias directas e indirectas del misterio; una angustia que ya era dueña con diferente plasmación en cada uno de ellos.
Heda es una mujer fiel. Esa estúpida, esa perversa fidelidad la estaba consumiendo y al resto nos arrojaba al infierno.
Quería liberarla al tiempo que yo me liberaba. Liberarnos los dos a la vez era mi deseo.
Pero él era aún poderoso, el gran escollo, tan fuerte como la inercia.
Me refiero a Dimo, de él estoy hablando en una voz que puedo oír como si fuera la mía. Probablemente es mi voz pero soy incapaz de certificarlo porque aquí donde estoy nada me lo confirma ni me acerco la mano al cuello para notar si la nuez sube y baja mientras hablo. Llevo el cuello protegido. También llevo protegidas las manos. He puesto una barrera a mi piel que se adapta aunque no perfectamente a mis movimientos. Es el capote que me entregó Minos y he conservado en honor a una amistad inconcebible. Hablo de Dimo.
La voz de Dimo podía expresar sus maquinaciones más recónditas con frases cortas, con inflexiones de voz a propósito de la intriga que gustaba esparcir alrededor. Era su juego, eran sus bazas. La del juego es una de esas habilidades que o ha escapado de mí o que nunca la he tenido a mi disposición. Antes, claro.
Todo lo que cuento pertenece al pasado. Ese pasado que transcurre de hoy a un tiempo que no alcanzo a justificar en su estricto sentido. Todo lo que cuento es de mi incumbencia pese a las rémoras que se han ido formando en derredor y que amenazan con succionarme adonde me dirija.
Unas bocas tramposas que circundan la casa sin asomarse a la vista. Para verlas hay que adentrarse en los dominios del agua oscura, de superficie agitada por el viento racheado y fondo insondable, de orillas cenagosas y de un atractivo enigmático, cruelmente tentador. Hay que estar loco para llegar aquí. Había que estar desesperado. Hay que estar convencido de seguir el único camino hacia la liberación. ¿Lo digo o lo escucho? Hay que estar loco y convencido para querer llegar hasta aquí. Respiro un aire sin aire, piso un suelo inconsistente. Estoy loco y convencido. Mi locura me ha convencido. ¿Cuánto hace? Se volvían irremisiblemente locos en su encierro.
Nadie me ha obligado. Nadie. Lo he hecho porque he querido. Porque he querido. Es mi voluntad. Mi voluntad. Pero esto es sólo el principio. El principio.
Entonces (no recuerdo bien cuándo empezó todo; no soy capaz de escribir la fecha en un papel; tampoco soy capaz de decirlo; me pregunto si tiene importancia) y ahora ha sido mi voluntad quien me ha dirigido hasta aquí.
Dimo volvió a decirlo agravando su ronquera:
—Hay etapas en las que se recorre enormes distancias sin que sean registradas por aparatos de medida.
Al cabo de pronunciarse de aquella manera tan suya, solemne y sombría, desplegaba sobre nosotros un silencio meticuloso y desafiante del mismo estilo enigmático que la sentencia. Sin mirarnos. Sin apartar la mirada de lo que veía. En su tercer acto de potestad, caduca.
Como de costumbre si estaba presente, y allí su presencia era constante, Minos era el primero en reaccionar a través del gesto o de la palabra. Y casi como siempre desde que pienso intencionadamente en los episodios que protagonizamos en aquel mimético escenario vacío de casi todo, Heda atajaba el intento de exposición, puede que de controversia inmediata o de provocar en los demás opiniones que aventaran el condensado ambiente que nos dominaba. Minos se enfadaba con gesto informe y el nervio en ristre; comedida, disciplinadamente, aceptando la autoridad subsidiaria de Heda. Evitaba importunar a Dimo con peticiones inherentes a su condición de soldado. Yo también evitaba importunar a la autoridad delegada, desde mi estrategia. Todos evitábamos importunarlo con esas opiniones nuestras ceñidas a la circunstancia del momento.
La mente de Dimo frecuentaba otro nivel, por supuesto superior, accesible únicamente a la comprensión de Heda. A veces también a ella le costaba seguir el hilo de los pensamientos de Dimo. Pero Heda, imperturbable, concentrada al límite, al final daba con el sentido que Dimo quería transmitirnos. Heda era la pieza de engarce, una pieza fundamental y la máxima aspiración para mí.
Sigo creyendo que se habían apartado del mundo ignorantes de las verdaderas secuelas. Su realidad, que ya no era de mi incumbencia, provenía de una concienciación adquirida a fuerza de asentimiento. ¿Sumisión?, puede. No digo que estuvieran forzados a la obediencia ciega, ni mucho menos que fueran sirvientes de una ofuscación, quizá paranoide, compartiendo un trastorno obsesivo; aunque, una vez encaminados a ese destino, con el frío, las sombras y el miedo acompañando, provocando, honestamente tampoco podría definirlos entonces dueños de sus actos. ¿Alienación?, puede. Es lo que pasa cuando una voluntad se impone y el resto de voluntades acata. Es lo que pasa a diario en cualquier parte.
Cuatro voluntades al unísono, una dirigiendo y la mía por libre. De las cinco voluntades, excluyo la de la autoridad, insertas en aquel refugio que nos deparaba la decisión de la autoridad, la voluntad de Heda destacaba en la atención a los deseos de Dimo. Llegaba a interpretar lo que él decía y lo que no decía con la garantía de quien lee un guión previamente acordado. El sincronismo era patente: primero él, a continuación ella, posteriormente él y de nuevo ella, y así sucesivamente hasta que ambos, creo que ambos, quedaban satisfechos de sus respectivos papeles. Es una suposición por mi parte lo de que Heda seguía un guión elaborado bien por Dimo, la autoridad por delegación, o bien de común acuerdo; no digo que ella actuara siguiendo el guión de una actriz con la iniciativa cercenada. La verdad es que no sé qué decir o pensar de la invariabilidad de los roles. A mí Heda me tenía cautivado.
(De la obra El Ámbito del miedo)