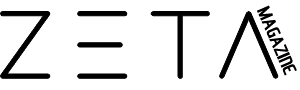El trasiego de bienes y servicios es constante en palacio. De uno a otro extremo, los corredores, las antesalas, las dependencias, los pasadizos y las estancias, bullen de público y expectativas, resonantes las órdenes impartidas por personal cualificado —cargos de confianza, añadidos del nepotismo instaurado—, las cuitas, las precipitaciones y los precipitados. Todo para que el mundo inmediato gire a su determinada velocidad, con sus decididos elementos, en el preciso momento; y así, de esta manera ordenada, convencional y sabida, por mor de la inercia —que es una forma de vida tan arraigada como llevadera—, los horarios casan y las funciones se cumplen.
El palacio es muestra real de eficiencia, asignados los empleos, establecidas las responsabilidades. De un ala a otra, viajeras etéreas de inefable presencia, las gobernantas rigen el pormenor: ¡Vamos, vamos! Seguras de su cometido, marcadas por el protocolo, cada cual con su encomienda a flor de piel, bocas y manos en sincronía, la vista por doquier y el sentido de la organización siempre activado.
¡Venga, venga!

Las dueñas, en su gobierno parcial adjudicado por la jefatura, confirman la buena marcha del procedimiento, son y están, entran y salen, piden y dan, pautan y prescriben las leyes de la convivencia intestina. De sol a sol y aún más si fuera menester. Pues con la llegada del reposo, finalizadas las tareas, ya las alcobas por sus moradores ocupadas en los diferentes pisos, salvo una o dos, quizá tres o cuatro, exceptuadas las guardias y las velas —que no cuentan para lo que sigue—, nacen las postergadas ambiciones, hijas del disimulo y el instinto primario —el incesante y compartido—, camino de los puertos francos con el faro encendido y la oficiante alerta.

Chitón y a la brega.
Un día agitado merece una noche placentera, siquiera por un rato, ausente de publicidad y voces de mando.