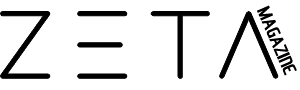Recurso de los profesionales de la política, y de la conducción social, para ganar el favor, apoyo o ayuda del elector mediante halagos, verborrea sugestiva y promesas de carácter populista.
La demagogia es la pieza angular del discurso político, sino la cúspide de la relación entre el candidato al cargo público y el votante que lo ha de refrendar.
En una democracia exenta de principios y valores, resumida en el conteo de papeletas introducidas en urnas de servicio temporal, la demagogia actúa como el puente de tránsito y encuentro de los mutuos intereses, unos satisfechos de inmediato, los otros postergados u olvidados hasta mejor ocasión: el momento de revalidar el puesto y las prebendas.
Artificio de baja estofa, pero útil a los actores y perpetuado por la credulidad del espectador que no asume más compromiso que el de estar cuando se le requiere; instrumento propagandístico de eficacia probada que además de pervertir la democracia —convertida en mero aspecto—, la proyecta al totalitarismo con un encubrimiento ladino o edulcorado.
El único interés que defiende el demagogo es el propio, pese al esfuerzo comunicador para transmitir que lo importante son los intereses de las clases medias o populares; y una vez conseguido se consuma la dominación —que posibilita la falta de memoria o la desidia o una resignación voluntaria o el suministro de subsidios y subvenciones mientras las arcas lo permiten.
El factor clave para convalidar la teoría en práctica, es decir, el engaño en negocio, es la aceptación expresa o tácita de quien puede y debe erradicar la demagogia del ejercicio político: el elector. Si él no la denuncia e ignora, como arma poderosa que es, la demagogia invade y crea escuela. Sic transit gloria mundi, por ejemplo.